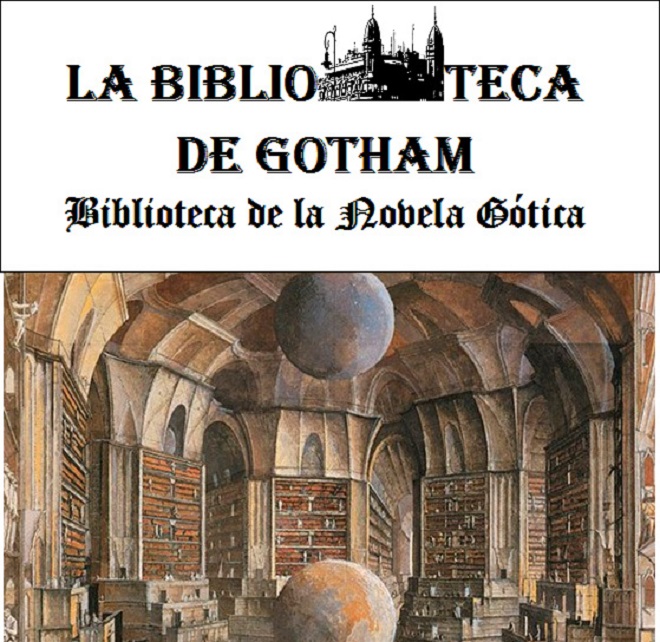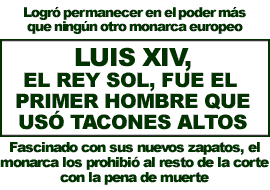EN ESTA PÁGINA ENCONTRARÁS INFORMACIÓN SOBRE DOS NOVELAS DE MISTERIO: SOMBRAS DE CRISTAL Y EL SEÑOR TECKEL
jueves, 22 de diciembre de 2011
El Señor Teckel 8.
sábado, 10 de diciembre de 2011
El vendedor de ecos.
 |
| Pulsa AQUÍ para descargarte el cuento. |
Mientras Zeus se acostaba con otras mujeres, la ninfa Eco lo encubría seduciendo con su elocuencia a su mujer, Hera. Enterada del engaño, la diosa la castigó a que sólo pudiera repetir la última palabra de sus interlocutores.
sábado, 3 de diciembre de 2011
El Señor Teckel 7.
sábado, 12 de noviembre de 2011
Los demonios en el espejo. Los tacones de Luis XIV.
lunes, 10 de octubre de 2011
El Señor Teckel 6
martes, 6 de septiembre de 2011
Entrevista a Frederick MacKay, personaje de “El Señor Teckel”

Entrevista a Frederick MacKay,
personaje de “El Señor Teckel”
(La entrevista tiene lugar en el avión del magnate Frederick MacKay. Descripción del jet privado. Decoración en caoba, retratos del filántropo presidiendo algunas de sus fundaciones benéficas, que inaugura día sí, día no. En el momento de la entrevista nuestro personaje está almorzando con cubertería de oro y vajilla de Sevres, unas salchichas regadas con copioso ketchup junto a unos huevos cargadísimos a lo Kentucky.
Frederick MacKay es el fundador del Mercapanteísmo, doctrina que predica cómo alcanzar la salvación eterna a través de la compra de los productos MacKay. Nuestro hombre luce una inmensa sonrisa porque, tal como le recomendó su maestro Augustus de Bonus, “tres sonrisas valen más que una y una más que ninguna”. Cuando
BG. ¿Qué opina del Señor Teckel?
FM. Fue uno de mis más fieles colaboradores, un empleado modelo. Siempre tenía los ojos puesto en el suelo. Era un gran tipo con miedo a las alturas. Nadie sabía de dónde venía. Su llegada a la oficina despertó gran expectación, porque le precedía su fama de conquistador. Aunque por su facha nadie lo diría: era viejo, calvo y un poco baboso. Se le achacaron unos amoríos con una pervertida franchuta, el caso es que se esfumó de un día para otro y nunca he vuelto a saber de él.
BG.¿No era un poco gris? Uno de sus empleados, que no ha querido revelar su nombre, dijo que era un tipo anodino, y que el señor Teckel debería titularse El señor MacKay, ya que usted sí que es un personaje de una sola pieza, digno de figurar en las antologías de los grandes hombres.
FM. (Halagado) ¿Cómo ha dicho que se llamaba el empleado?
BG. No lo he dicho.
(MacKay expresa contrariedad, se produce un silencio embarazoso.)
BG. (Carraspea) Continuemos. Se ha especulado con la posibilidad de que usted se presente a la dirección de
FM. El primero es un pájaro de mal agüero que se presenta con el rimbombante nombre del Gran Piscator de Salamanca. Nos sobran agoreros y adivinadores. Lo que requiere una institución tan compleja como
BG.¿Qué proyectos tiene para
FM. No puedo hablar sobre el tema; sólo le puedo adelantar que pienso hacer unas reformas radicales que harán que nadie reconozca a esta institución.
BG. ¿No es un poco arriesgado?
FM. Como usted sabe pertenezco al Club de los Negocios Lunáticos (ríe), si no fuera por mis empresas nada razonables no habría llegado a la cumbre. Ya verá, ya verá, usted no dará pábulo a sus ojos.
BG. ¿Qué opina de Joaquín Huguet, el oscuro autor de algunos manuscritos?
FM. (Enfadado) No sé quién es ese señor. Si es alguien, ¡qué se atreva a dar la cara! (Da un puñetazo a un enemigo imaginario)
BG. Una última cosa. Ese mismo empleado, que siente gran admiración hacia usted, dice que Frederick MacKay es de los personajes que dejan huella. ¿Qué opina al respecto?
FM. (Modesto) Aún es pronto. El tiempo lo dirá o, como diría mi amigo Bonaparte, la historia me juzgará.
El Club de los negocios raros:
De castillo obsoleto a lujoso
bloque de apartamentos...
El anticuado castillo de Tarinenburgo, ha sido convertido por

 Después
Después.... en lo que era el patio del castillo, en el que se levantaban
Antes
miércoles, 10 de agosto de 2011
El señor Teckel 5

5. Una escena inesperada.
En los días siguientes la estampa de Teckel no es más que un mal recuerdo. Su ausencia prolongada nos hace alentar la ilusión de que se ha esfumado definitivamente de nuestras vidas. La mañana y el horizonte de las horas venideras se presenta radiante, sin la presencia policial de Teckel. Sólo nos atormenta una duda: si el señor MacKay sabrá vivir sin su “perro fiel”.
Esa misma semana el señor MacKay le pide un favor a Hunter. El sábado por la noche no puede eludir un compromiso: debe asistir al cumpleaños de una amiga de su mujer. MacKay detesta los guateques, y en especial los patrocinados por las amistades de su mujer. Si Hunter le hiciera un favor. él se lo tendría en cuenta.
Hunter accede gustoso. Le seduce la idea de poder husmear en los asuntos de la familia del señor MacKay, y la compensación más que sobrada de halagar a su jefe.
El sábado por la noche comprende por qué el señor MacKay se ha negado a venir. Él esperaba reunirse con la mejor sociedad de Nueva Inglaterra y se ha topado con un amplio surtido de lámparas, cargadas de baratijas y oropeles, y una multitud de percheros con prendas extravagantes. Nada parece animar a esa pandilla de momias. ¡Qué digo! ¿Nada? ¿De dónde salen esas señoras tan alegres de risa campechana, sonrisa y escotes provocativos? Esa alegría es contagiosa, aunque la buena sociedad no parece inmutarse ante la irrupción escandalosa de las dos invitadas. Por cierto, ¿quién habrá tenido la desfachatez de invitarlas? Pero no vienen solas, un caballero algo maduro las acompaña. A pesar de que éstas no son muy agraciadas, no deja de chocar la desproporción de edad entre las señoras y su acompañante: tal vez les separe una franja de edad de más de veinticinco años. La calva, los ojos legañosos y las espaldas cargadas son rasgos que nos resultan familiares. ¿Quién habrá invitado a Teckel? ¿Qué pinta él aquí? Bonita forma de amargarnos la noche.
Por fortuna, Teckel se pierde por entre los múltiples salones y galerías de la mansión. Si la fiesta ya resultaba aburrida por sí sola, ¿cómo borrar de la memoria este recuerdo tan contumaz? Su imagen lasciva se multiplica por todos los vericuetos de la mansión, y a Hunter le asalta el temor de encontrárselo en cualquier rincón.
Hunter reflexiona. Es muy posible que se trate de un error. Su mente, fatigada por una semana de trabajo intenso, le ha jugado una mala pasada. El acceder a la fiesta, el simple hecho de conseguir una invitación, es una tarea nada fácil. En condiciones normales ni el mismo habría podido ser invitado. En buena lógica Teckel no podía estar allí, aunque...
Reaparecen en escena las señoras que antes estaban montando el numerito. El porte erguido, la barbilla desafiante, la mirada displicente, el ademán despreciativo de sus labios; nada sugiere la mujer desenfadada y alegre de hacía una hora. No gozan de compañía masculina. ¿Será Teckel el catalizador, que provoque los trastornos de comportamiento en estas mujeres?
El panteón retorna al hieratismo de las esculturas sagradas: Hunter se desenvuelve entre los invitados como si vagara por entre las cariátides y los atlantes del Partenón. De vez en cuando, accionan una mueca horrible que algunos incautos identifican con una sonrisa, y nos demuestran que también saben descender del Olimpo y codearse con los vulgares mortales. Pero no nos engañemos, es una concesión a la ingenuidad de nuestros sentidos.
Le despierta de este espejismo lo que parece el chillido histérico de una quinceañera. Pronto se suma a lo que era un grito aislado la algarabía de un coro de señoras desmadradas. ¿Una estrella de rock? ¿Un cantante? No, es un hombre maduro, avejentado, de expresión zafia y poco atractiva. ¿Por qué hacen cola para besarlo entonces? Hunter se aproxima para intentar descifrar el enigma. En medio de la exquisita fragancia de perfumes y esencias carísimas, el cuerpo de Teckel despide un hedor irrespirable. Hunter tiene que sujetarse a una columna para no desmayarse y vomitar. ¿Será ese olor lo que las excita, o la pasión y la fuerza de su “mirada de fuego”? Hunter se acerca a unos metros de Teckel para intentar hablar con él, pero éste simula no verlo. Asqueado y aburrido, cree llegado el momento de abandonar la fiesta. Tendrá que inventar una excusa, si quiere despedirse de la señora MacKay. Lo difícil será, sin embargo, ingeniárselas para encontrar a la señora, desaparecida nada más llegar a la fiesta. En realidad podría haber venido sola, no necesita a nadie.
La siguiente media hora la emplea Hunter en intentar encontrar a la señora MacKay. Ésta parece recrearse en jugar al escondite. Hunter se entretiene rastreando pistas falsas: unos la han visto en el salón principal, otros en la cocina; la última pista le lleva al lavabo de señoras, lo que le supone un enfrentamiento con un marido agraviado que lo confunde con un voyeur. Aclarado el malentendido, prosigue su búsqueda. Ya ha transcurrido más de hora y media desde que la vio por última vez. Empieza a pensar que el matrimonio MacKay le ha tendido una encerrona.
Desanimado por la futilidad de sus esfuerzos, decide, sean cuales sean las consecuencias, irse de allí sin dar explicaciones. Recoge el abrigo del guardarropa y sale por el vestíbulo. Bajo el soportal de la entrada, dos amigos se despiden con prisas y suben precipitadamente a un coche. La calle está desierta. No se escucha el más ligero ruido. La luz mortecina de los faroles ilumina débilmente en la oscuridad. No se distingue con nitidez los contornos de las fachadas de los edificios. Hunter tropieza con un objeto “invisible”. Enfadado consigo mismo, le pasa por la cabeza la idea de que debía haber venido en coche, se ha confiado demasiado: no hay una parada de taxis ni ninguna boca de metro por los alrededores. Sí, con el coche se habría evitado el mal trago de deambular por estas calles tan poco tranquilizadoras. Se acerca un vehículo, ¿será un taxi? Por si acaso, le hace una señal. Debe de tratarse de un error, porque el coche no aminora la marcha. Pero él no está dispuesto a permanecer allí por más tiempo y, en un momento de ofuscación, se arroja a la calzada. El taxi -porque ahora ya no hay ninguna duda de que se trata de un taxi- derrapa al dar un frenazo y golpea un cubo de basura. El taxista sale encolerizado del vehículo, y exclama sin poder contenerse: “¡Está loco, podría haber escogido otro coche para suicidarse!”. Pero Hunter no atiende las imprecaciones del conductor, su atención está centrada en una escena inesperada, iluminada súbitamente por los faros del coche: amparados en la oscuridad, una pareja se abraza amorosamente en una esquina estratégica. Nada tendría de particular este bonito cuadro sentimental, si los protagonistas de esta historia no fueran un hombre maduro y una mujer significativamente más joven; nada de especial, si el seductor irresistible no se apellidara Teckel y su solícita compañera, MacKay.
viernes, 8 de julio de 2011
El Señor Teckel 4

4. La transformación.
Abro un paréntesis en mi relato. A partir de este punto debo volver a hilvanar la trabazón de nuestra historia con la ayuda de la voz autorizada de Hunter. Yo estuve ausente del trabajo durante varias semanas, porque me retuvieron asuntos familiares. No fui testigo directo de lo que voy a narrar a continuación, pero confío plenamente en el testimonio de Hunter. Pues, ¿qué ganaría con mentirme sobre un asunto que no le afecta en lo más mínimo?.
Tras varios días de ausencia en la oficina, apareció al fin el hijo pródigo. Retornaba a sus ocupaciones rebosante de felicidad, sin duda estas “cortas vacaciones” le habían sentado bastante bien. El señor MacKay lo recibió con la naturalidad de quien no lo ha dejado de tratar a diario. Teckel, por su parte, adoptó la cínica compostura del empleado modelo: era evidente que para él tampoco había cambiado nada.
En Teckel, no obstante, se había operado una metamorfosis profunda. Sus ojos se había empequeñecido, hundiéndose aún más en el abismo de sus cuencas profundas. Las arrugas se dibujaban en un cutis tradicionalmente terso, y configuraban un tejido de surcos irregulares. La espalda se había curvado en forma de comba. “Tal vez”, bromeó Hunter, “intenta descifrar los secretos del universo”. Sus movimientos se habían relajado hasta tal punto, que no era difícil identificarlo con los ademanes de un anciano nonagenario. La dimensión de los cambios era de tal hondura, que llegamos a cuestionarnos si se trataba de la misma persona.
No sólo el físico nos revelaba una nueva identidad. Aunque su talante continuaba revelándose servil, su habitual discreción y exquisita cortesía habían cedido protagonismo a un lenguaje procaz y a una manía obsesiva con el sexo. Las secretarias, que nunca habían temido nada de él, comenzaron a sentirse inseguras en su compañía. Creo que Grabe dio en la diana, cuando lo describió como “un animal en celo”.
Teckel estaba siempre dominado por una tensión contenida. Nada más faltaba la mecha que prendiera el fuego. La ocasión no tardó en presentarse. Dos señoras de mediana edad se personaron una mañana en la oficina para un asunto de la mayor urgencia. No requirieron, como era de esperar, los servicios del señor MacKay, sino que preguntaron directamente por Teckel. Al verlas, éste recobró su talante habitual: amable, cortés aunque un poco distante. Se eludieron los preliminares premiosos, se evitó todo tipo de protocolo. Una de las señoras lo expresó con gran elocuencia: “Sobran los preámbulos, no tenemos tiempo, nos trae aquí un asunto urgente”. A petición de los clientes, se retiraron al despacho particular de Teckel con el fin de preservar la intimidad. Durante media hora no se oyó nada en el interior del despacho. Desde fuera el silencio, denso y agobiante, nos hacía pensar que la pieza estaba completamente deshabitada. Y que si estaba ocupada, como en efecto así ocurría, sus moradores se habían convertido en seres alados, pues ni el más ligero sonido mancillaba la rotundidad de su mutismo. Una risita obscena, sin embargo, se atreve a profanar el silencio sagrado. A esta hiriente profanación la siguen otras provocaciones: risotadas extemporáneas, escandalosas. Teckel es un hombre maduro, un hombre serio, nunca se había permitido tales frivolidades. La curiosidad nos corroe a todos, Grabe está a punto de entrar a ver que pasa. Pero la indiscreción de Teckel ha encontrado un cómplice en quien menos esperábamos: el señor MacKay. Éste detiene a su empleado dándole de paso una reprimenda: “no se debe violar la privacidad de nuestros clientes”. Como eco de estas palabras admonitorias, escuchamos las voces desenfadadas de las “señoras”. “¡Ahora yo, ahora yo!”, grita una de ellas con voz destemplada. “¡Es mío! ¡Es mío!”, le responde la otra disputándose la pieza codiciada.
Unas carcajadas anuncian la salida de Teckel y sus dos acompañantes. El tono azulado del rostro de Teckel se torna amoratado de no respirar: le ahoga la risa. Y risa es lo que provoca, en efecto, la guisa de la alegre trouppe. Teckel en ropa interior brilla en todo su esplendor: las carnes fláccidas -la papada, las tetillas caídas- contrastan con un resplandeciente rostro juvenil. Las “señoras” no se quedan atrás: lucen en todo su esplendor la exuberancia de sus michelines y carnes fofas, enmarcados por una elegante combinación de ligueros y sostenes granates. ¿Qué fue de aquellas señoras tan envaradas que entraron apenas hacía una hora en el despacho de Teckel, imbuidas de dignidad y distinción? ¡Qué cacareos! Y Teckel es el gallo del corral. ¡Qué chascarrillos tan mordaces se gasta y qué lenguaje tan soez! Los brazos escuálidos de Teckel se acomodan con familiaridad en las espaldas mullidas de las mujeronas, que los acogen en medio de bromas y simpatía arrebatadoras.
Recobrando la dignidad y el aplomo perdido, las señoras solicitan un lugar tranquilo donde arreglarse y adecentarse un poco el pelo antes de salir a la calle. Grabe, aturdido por la situación, les indica con un gesto -sobran las palabras y Grabe se encuentra en esos momentos imposibilitado para pronunciar palabra alguna- dónde se encuentra el servicio. Al salir del baño, las señoras -tan envaradas, puras y dignas como cuando llegaron a la oficina- con gran sequedad exigen a un empleado que les pida un taxi. El continente de su semblante y la rigidez de sus ademanes intentan recuperar la dignidad señorial. En cierto modo, podría afirmarse que cualquiera que quisiera identificar a aquellas señoras con las cabareteras, que nos habían hecho sonreír de vergüenza estaba faltando a la verdad, estaba difamando su buena imagen.
Teckel, para guardar la dignidad recién recuperada, aguarda a que las señoras bajen a la calle. Unos minutos más tarde observamos desde la ventana cómo suben todos a un taxi, sin abandonar el aire de seriedad.
domingo, 19 de junio de 2011
El Señor Teckel 3. ¿El seductor?

3. ¿El seductor?
A la mañana siguiente nos despertó de la modorra estival un grito destemplado de mujer. La calina no invitaba al movimiento pero, a tenor del peligro, salí de estampida para ver qué ocurría en la galería. Hunter lo ha visto todo desde el principio. Estaba despachando con la nueva secretaria, la señorita McNeill, unos asuntos urgentes. Ésta no es muy agraciada: su cuerpo es una escoba, el rostro anguloso de nariz ganchuda y ojos de halcón; la cabeza de pepino con los escasos cabellos, reunidos en un moño anticuado. Algún atractivo debe ocultar, pues Teckel, tras despedirse la señorita McNeill de Hunter, no ha podido dominarse y se ha abalanzado sobre ella con violencia, apretándola contra la pared. La ha abrazado y le ha sobado todo el cuerpo con el efecto embudo, y ha consumado la violación ante la mirada fría y despreocupada de Hunter. Cuando, indignado, me disponía a auxiliarla, éste me ha sujetado por el brazo y me ha detenido con las palabras siguientes:
- Detente, estate quieto, no hagas el ridículo.
- ¡Estás loco!- le he replicado.
- ¿No es una violación?
- Sí, es una violación.
- ¿Y entonces?
Me he soltado del brazo y me he acercado a la pareja. Cuando he intentado separarles, la señorita McNeill me ha propinado una sonora bofetada, que ha suscitado la hilaridad de Hunter. Los brazos de la secretaria han tornado a enroscarse en la cerviz de Teckel, no sin que antes ella me despachara con un “¡Déjenos en paz!”
Al mediodía nos hemos ido a comer a una pizzería. El restaurante no es una gran cosa, pero yo no estaba interesado en la comida. Hunter ha estado muy reservado, aunque estoy convencido de que no es más que una pose. He pensado que en un ambiente más relajado me diría lo que quiero saber. No nos une una sólida amistad, por ello debo condimentar el sabor de las confidencias con un preludio de sinceridad. Le he contado mis disputas familiares y, como muestra de confianza, le he pedido consejo legal.
La conversación ha derivado a derroteros aún más frívolos. Tras un interludio más bien breve, en el que se han tocado temas un tanto sombríos como las parejas y matrimonios rotos, ésta se ha centrado en nuestro leit-motiv favorito: las mujeres. Cada uno ha inventado una historia aún más inverosímil que el otro - yo no tenía verdadero interés en contarle mi vida amorosa y creo que Hunter tampoco -. Éste ha intuido que mi campo de interés era bien distinto y me ha seguido “inocentemente” el juego. Lo importante es que de modo tácito se ha creado el marco idóneo para que Hunter se explayara con franqueza sobre Teckel. El guiño de complicidad, apenas perceptible, me ha dado entrada a un curioso interrogatorio al que Hunter ha respondido, dando grandes muestras de satisfacción.
Yo he reparado, como por descuido, en la conducta irregular del hasta ahora considerado empleado modelo. Teckel se ha distinguido en todos estos meses por una exquisita puntualidad y un exagerado y puntilloso sentido del deber. Le bastaba al señor MacKay, nuestro jefe, seguir la mirada de Teckel para descubrir al “irresponsable” que se había retrasado unos minutos o había cometido una leve falta administrativa. Pero a partir de abril la conducta de Teckel ha cambiado de forma radical. Varios días ha llegado tarde al trabajo, sin ningún motivo justificado. El jefe no le ha pedido cuentas, pues confía plenamente en su perro guardián. En la oficina afecta siempre un aire distraído, como de adolescente menopáusico, que no le permite centrarse ni en las labores más simples. Si continúa así, su competencia, fidelidad y sentido del deber van a formar parte de la historia de un mito, pero no del Teckel de carne y hueso.
El punto de inflexión que marcó el cambio de comportamiento, fue un suceso que pasó inadvertido. Sucedió un viernes, cuando estábamos a punto de terminar la jornada laboral. La señora Gómez, la mujer de la limpieza, se presentó en el despacho del jefe con un arrebol de vergüenza en las mejillas. Hablaba en voz muy baja, pero, a pesar de su discreción, no podía contener un tono de indignación y sofoco. “No me importa perder mi empleo”, dijo, “y si es necesario recurriré a un abogado laboralista”. El señor MacKay le contestó, abandonando el tono conciliador, que la demandaría por difamación.
En su momento, este episodio no recibió el interés que merecía. Un instinto de protección, el temor a perder nuestro empleo, nos hacía inmunes a las aventuras de nuestro jefe. La actitud general era siempre la misma: las aventuras del señor MacKay no son asunto nuestro.
El lunes nos sorprendió la presencia de una nueva asistenta. Ésta procedía de Nicaragua y, por lo que a nosotros se refería, no se diferenciaba apenas nada de la anterior. Se llamaba María como su antecesora, y también tenía que sufragar los gastos de una prole no menos numerosa. Era muy reservada - tal vez una situación de ilegalidad la predisponía al silencio-. Pero en todo momento se mostraba educada y discreta. Se ajustaba perfectamente al perfil profesional que exigíamos, pero no permaneció entre nosotros más de una semana. Se repitió la escena con el señor MacKay, aunque esta vez sin aditamentos melodramáticos. La asistenta se marchó incluso con una sonrisa de felicidad en los labios. Esta actitud tan sospechosa por parte del jefe desató los infundios más disparatados. Hunter especuló con la posibilidad de que le estuvieran sometiendo a chantaje. Pero cuando esta actitud se reiteró durante varias semanas, llegamos a la conclusión de que le saldrían más baratos los servicios de una profesional.