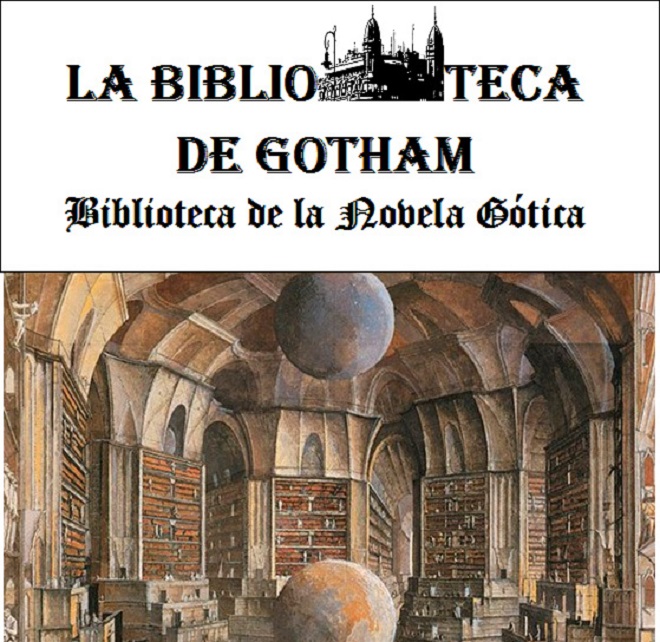Un hombre merodea por un
cementerio a hora intempestiva. ¿Es uno de los profanadores de tumbas de los
que se hará eco Stevenson en uno de sus relatos? Es un joven esbelto con la
miseria de Londres en los pulmones. Al detenerse en una de las tumbas, observa
el polvo de la lápida, acumulado por el infinito via crucis de la capital del
Támesis. El musgo y la oscuridad le ocultan la visión. Al final, tras soplar
distraído sobre la piedra, distingue las letras de la lápida: Nelly .
Si atendemos las creencias
esotéricas, nuestro amigo es un resurreccionista, alguien capaz de hacer
revivir a los muertos con la sola alocución de su nombre o, lo que es lo mismo,
al exhalar sobre un apellido desdibujado un hálito de vida. Se cree en algunas
culturas que el nombre refleja la esencia de las personas. Por ello ocultan el
verdadero y ofrecen uno falso para escudarse contra los maleficios. El propio
Dickens, consciente de su profanación, se cubre con un pseudónimo: Boz.
Curiosamente este es el mote de su hermano y, cuando la parca, retomando la
creencia judía, sea engañada por el nombre equivocado, se llevará a este antes
de tiempo, confundiéndolo con el auténtico brujo, Charles.
Y es que Dickens, o Dick
para los amigos, es el nombre del diablo. ¿Y a quién le extraña que el demonio
goce de la facultad de recomponer los huesos de los difuntos?
No obstante, una cosa es
resucitar a los muertos y otra muy distinta, mantenerlos con vida. Durante
horas el mago ensayará frente a un espejo las frases de sus resucitados.
Sabido es el poder que emana de su azogue y que, para que el alma del difunto
no se escape, se tapa con una manta este instrumento del infierno. Pero nuestro
Boz (¿o es Dickon el diablo su auténtico pseudónimo?) encuentra
precisamente en este artilugio un camino para reencontrarse con las almas del
purgatorio que unas horas antes se hallaban bajo una lápida.
Frente al espejo, les
promete un rostro reconocible en el mundo de los vivos. Existe una enfermedad,
el síndrome de Capgras, por la que el afectado considera que todos aquellos que
lo rodean, incluso los familiares más cercanos, son actores. Para evitar esta
dolencia a sus criaturas, Dickens les procurará un entorno verosímil. Ya de
niño había practicado con aquellos teatritos recortables, en los que las
figuras de cartón desempeñaban su papel en un escenario cuidado al detalle.
Ahora, adulto, su labor es más ardua: se trata de crear un hogar para
estas almas reencarnadas.
Para lograrlo, no escatimará
nada a sus hijos de ultratumba. Observará cuidadosamente a sus
congéneres vivos y prestará a estas sombras del Hades una genealogía, una clase
social, una forma de hablar e incluso una mímica tan convincente que los sitúe
entre los seres de carne y hueso. Tanto es así que sus contemporáneos, al leer
sus novelas, las tomarán por memoriales y no por obras de ficción y reconocerán
a sus protagonistas de inmediato, como a cualquier hijo de vecino. Y, por si
hubiera alguna duda, cuando el propio Dickens decida que la dulce Nelly duerma
el sueño de los justos, tras su efímera resurrección, descansará en una tumba
real, objeto de peregrinación de los dickensianos.
Desde aquel fatídico
instante, los viajes de Dickens a través del espejo menudean, yendo nuestro
poeta de un lado al otro como si fuera un ser descarnado. Cuentan una anécdota
al respecto. En una reunión con sus amigos íntimos, bromeaba con ellos,
mientras alimentaba una trama de su novela, saltando indistintamente del
escenario real al otro de su fantasía con la misma naturalidad de quien se muda con tan sólo cambiar de
habitación.
Otra prueba de su habilidad
como psicopompo nos la trae a la memoria un admirador con un pie en la tumba.
Conocedor este del talento de Dickens, el astuto moribundo le pide
entrevistarse con él antes de morir. Otro de sus lectores ya había fallecido,
porque no le había llegado a tiempo la entrega de Pickwick; este, sin embargo,
confía en el poder del brujo para convertirlo en otro Lázaro. ¿Tiene unas
simples palabras con su venerado novelista? Esa es la versión oficial de su
biógrafo Forster. En realidad, le leen en voz alta un episodio del Pickwick
tras exhalar su último suspiro, y a algunos de los reunidos les parece ver que
el difunto ríe desde la tumba como un señor Valdemar cualquiera.
Sin embargo, mala cosa es
enmendar la voluntad de Dios y el sacrílego tarde o temprano ha de pagar con su
vida. La trascripción del juicio tendrá lugar años después de muerto el hereje.
El juez es un famoso alienado, aclamado anteriormente como prestigioso jurista:
Schreber. Según este lunático, Dios
está constituido por los nervios de los difuntos. De tal forma que, al hacer
confluir hacia sí los nervios de Dios, Dickens atrae al propio tiempo las almas
de los muertos. Estas se acumulan en su cabeza y adquieren la forma de hombrecillos. Algunas noches, estos
homúnculos pululan por millares dentro de su cabeza y parlotean todos al mismo
tiempo, produciendo una monstruosa cacofonía. Un día, esos personajes aseguran
que nuestro autor está dotado de “una supuesta pluralidad de cabezas”, la de
aquellos resucitados que se alimentan de un solo hombre. Entonces nuestro
escritor se ve obligado a realizar monólogos a varias voces, al estilo
del gran cómico Charles Mathews, el brujo que lo inició en sus artes
chamánicas. A partir de ese momento, Dickens calla y, a través de su boca,
hablan las cabezas de sus farfadets en sus lecturas públicas. Hasta que un día, uno de sus personajes
postreros, con el significativo nombre de Headstone, le exige un último
sacrificio: que el novelista, que había intentado burlar a la muerte a través
de sus agotadores paseos y de sus continuos cambios de domicilio, asiente su
hogar definitivo bajo el peso de una lápida.