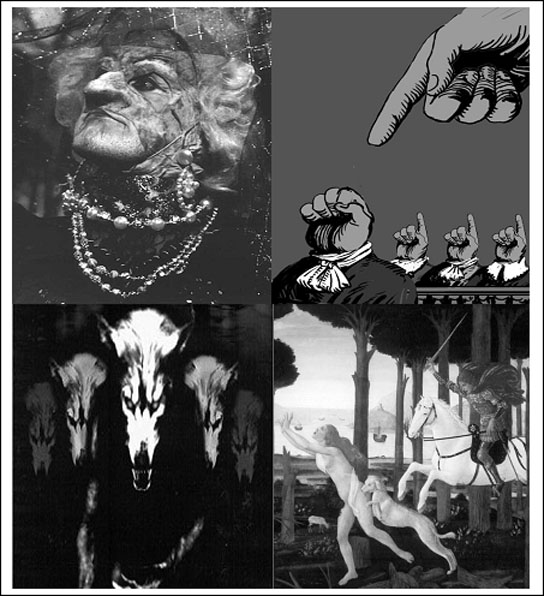El
Reichführer Himmler recomendaba un retorno singular a la herencia ancestral
alemana, una especie de desnacer. Los orientales quemaban dinero en honor a sus
difuntos, Heini sobrepasó este tributo al proponer a sus discípulos que comerciaran
carnalmente con sus antepasados germánicos. No era una pasión necrófila la que
lo animaba. Los periódicos de las SS
señalaban los cementerios donde descansaban arios puros como posibles lechos
propiciatorios; si los jóvenes hacían el amor sobre la tumba apropiada, el
espíritu ario del difunto se encarnaría en la futura criatura, asumiendo sus
virtudes nórdicas.
Extraño proceder este el de que los muertos
procreen a los vivos. Los antiguos vikingos realizaban ceremonias para que los
difuntos no volvieran a la vida. Heini, tal vez por su educación católica,
creía, como Unamuno, en la resurrección de la carne y no en las
baladronadas del Walhalla.
De hecho, el Reichfuhrer sabía lo que era
copular con los difuntos. Sin duda la noche en que lo engendraron, las momias y
antiguallas arqueológicas que atesoraba su padre acudieron en tropel y dieron a
luz a este hurón con el hocico perverso. Con los años, el animalejo les rindió
homenaje en su sala de antepasados. Algunas madres engendran un feto que
nace muerto y lo sepultan durante años en su seno; esta vez el engendro nació
vivo en apariencia, si bien su macabra naturaleza se desvelaría con los años.
En
el momento que comienza esta historia, dos jóvenes de rostro cuadrado y ojos
cavernosos se dirigen solemnes a uno de estos cementerios. Con la conciencia
del deber, han elegido la lápida de un Friedrich al azar, ¿o era Siegfried? Las
gruesas gafas de la muchacha y las trenzas apelotonadas le dan el aspecto de
una avejentada maestra de escuela. El muchacho es tan descarnado como un
cadáver. Su hermandad con la muerte los hace idóneos para esta misión
patriótica.
Tras el frío himeneo, los dos jóvenes retocan su
peinado y sus ropas, y cualquiera los confundiría con dos estudiantes modélicos
que acabaran de salir de un examen o un desfile.
La noche huele a formol. En la tormenta seca que
sigue, los rayos iluminan los sepulcros, un fugaz recuerdo a sus moradores
blancos, blanquísimos. Dos cuervos sobrevuelan las cabezas de estos patriotas
en miniatura, convertidos en estatuas lívidas. Cualquiera diría que se han
enraizado en tierra, como los árboles que se alimentan de los muertos.
Entonces algo los petrifica: un gigante
barbirrojo se yergue imponente delante de ellos. La tierra húmeda cubre las
hebras de sus cabellos. La indignación fulgura en su mirada, la furia se
apretuja en sus labios trémulos y sus cabellos se agitan como los de medusa.
Los jóvenes no han yacido sobre la tumba de un Friedrich cualquiera, sino sobre
la del emperador durmiente. Unas palabras brotan de su boca putrefacta:
Versalles.
Su fantasma recorre
Alemania como un siglo antes lo hiciera su hermano mayor, el comunismo. Poco
después de esta cita fúnebre,
miles de alemanes con aspecto patibulario sufren el mismo trance. Han hecho un
pacto con los muertos, con el difunto emperador en primera línea. Están de
duelo por las ofensas milenarias y desafían a aquellos que les han sometido a
esta humillación. En todos ellos la misma palabra: Versalles.
¿A quiénes lanzan el guante? A los que
troquelaron este desaire. A los judíos, a cuya cabeza estaba el ex-primer
ministro Rathenau, judío que recibió su merecido por un patriota; a los eslavos
y a todas esas razas inferiores que han corrompido Alemania y Europa entera.
Podemos interpretar la segunda guerra mundial
como un duelo a gran escala en el que la sangre llamaba a sangre y así hasta el
infinito. Como dice Larra en el duelo: “... en un principio se batían los
duelistas a muerte, a todas armas, y tras ellos sus segundos; cada injuria
producía entonces una escaramuza...”
En
esa carrera de duelos y ofensas, se mercadea muerte por muerte. Dos cadáveres
gobiernan el Reich, y su imperio es el de los cementerios. Y es que Heinrich
Himmler es hijo póstumo de Enrique el pajarero y el Führer, de Federico
de Prusia. Cuando emprendan la batalla contra el resto de Europa, los
aterrorizados vencidos caerán a sus pies, porque Hitler actúa con la temeridad
del que ya está muerto o es un cadáver viviente.
¿Cuál es el destino de esta estantigua? Se
especula el motivo por el que el Führer invadió Rusia. Cedamos a la
superstición de los nombres. Se dice que invadió Stalingrado para humillar a su
adversario georgiano. Russ hace referencia a una tribu vikinga que se
estableció en Ucrania y que fundó lo que luego se llamaría Rusia. Sin duda la
cuna de los arios estaba en tierras eslavas, la última Thule. Posiblemente por
eso, el zar Pedro levantó una ciudad más al norte, la genuina Hiperbórea, con
la esperanza de robarle los cuervos a Odín y regalárselos a su hijo póstumo, Stalin,
para que avistara a Barbarroja y lo enterrara bajo suelo ruso.