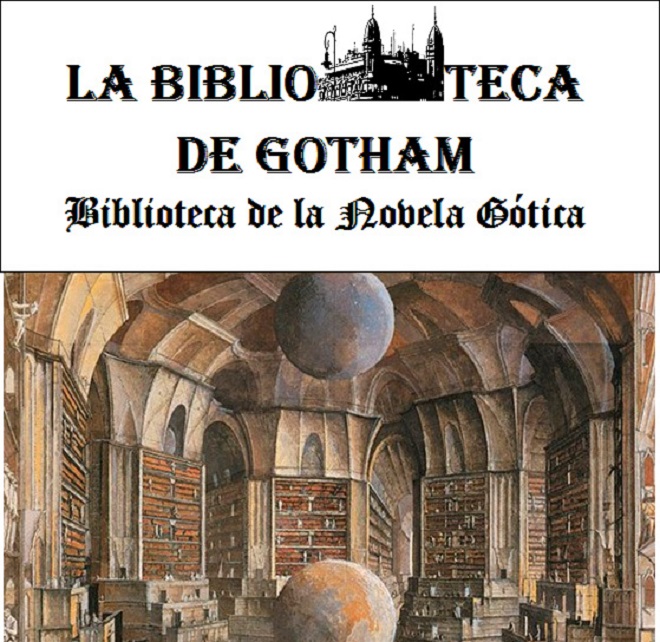Somos
bien educados. Como en los tiempos victorianos, cubrimos con una hoja de parra
las ideas y opiniones ofensivas para nuestros interlocutores extranjeros,
cuando trapicheamos con ellos. Y es que podemos
pasar por alto que en un país se abuse del pueblo, pero no ignorar su etiqueta,
lo que puede hundir un negocio. No en ninguna tontería. En los últimos tiempos,
un suceso infausto dio al traste con un saludable intercambio entre Europa y
una joya de oriente. La piedra de escándalo no la lanzó la explotación
infantil, habitual en esos lares, sino un político que, saltándose las
convenciones sociales, abrazó efusivamente a un niño, lo que desató la
indignación popular.
La
maestra de ceremonias que dirige este y otros desaguisados es una vieja
conocida, desfigurada por el maquillaje: se trata de la justicia. La hemos
trajeado como una señora que se indigna
por cualquier error en el protocolo. Lo que, desde su atalaya privilegiada,
modifica nuestra percepción de las desigualdades sociales. En este nuevo
desfile de moda, los oprimidos son sustituidos por los agraviados;
los desheredados, por los ofendidos.
Veamos el cambio de perspectiva. Donde antes
hablábamos de injusticia, hoy en día ponemos ofensa. Esta no entiende de clases
sociales ni de tribunales ordinarios. Se limita a exhibir una apariencia de justicia: la reparación, que es
proporcional a la injuria recibida. No se rige por el código civil sino por el
de honor. Pues donde antes existía un derecho hoy se impone una reparación. El
código civil es universal; el de honor es susceptible de muchas
interpretaciones, ya que se adapta a diversas culturas. Lo que nos
plantea un problema. Desde mi grupo social, el ofensor ¿me ha
mirado con mala cara? ¿Me ha lanzado mal de ojo? Todo puede ser ofensivo o
encomiable. Lo cual está muy a tono con el pensamiento débil contemporáneo en
el que no hay verdades sino hechos interpretables, y cualquier delito puede ser
transformado en una heroicidad o viceversa.
Si el código de honor es diferente en cada una de las culturas,
no menos variadas y difíciles de descifrar son la gravedad de las ofensas
y su tipología. Entre todas ellas destaca aquel insulto que se remonta a
los albores de los tiempos y del que apenas se guarda un recuerdo brumoso que
los agoreros de postín – historiadores locales, poetastros, filósofos
pedestres, escritores oficiosos y periodistas áulicos- atesoran para que su
grupo de referencia no lo olvide. A estas las calificaríamos como los
muertos mandan: los espectros de nuestros tatarabuelos claman venganza
desde su tumba. Como muestra, el emperador durmiente Barbarroja, quien despertó
en el tercer Reich sobresaltado por los gritos guturales de un cabo austriaco.
Otra no menos hiriente es la ofensa a los no natos o la fantasía
de la sostenibilidad, muy en
boca de algunos demagogos que amenazan con fantasmas no menos etéreos: los de
nuestros tataranietos (si es que llegan a nacer, porque el cambio climático
anuncia el fin del mundo). Estos nos demandarán los bienes dilapidados por
nuestra mala gestión del planeta. De las otras ofensas, las imaginarias,
hablaré más adelante.
Si con este nuevo vestuario la justicia muda el color
de lo correcto e incorrecto, también los sujetos merecedores de su protección
son otros. Con la metamorfosis de la diosa como mujer agraviada, el rostro del
ciudadano a secas se desdibuja del horizonte, porque carece de contornos
reconocibles. En nuestra sociedad quien no tiene una identidad clara, desde el
punto de vista jurídico, no existe. ¿Quiénes tienen rasgos y color
propios? Las minorías. Se produce un proceso inverso: los
otrora marginados pasan a protagonizar la escena, mientras los ciudadanos, el
elemento civil sin ninguna seña particular, son dejados de lado. El ciudadano
no es sujeto de derechos, ya que para conseguir una reparación hay que exhibir
alguna seña de identidad que nos distinga del resto y nos haga salir del
anonimato. En cambio, el miembro de una minoría tradicionalmente discriminada
es objeto de reparaciones y, por tanto, acreedor de unos derechos.
Las
mayorías, integradas por el grueso de los ciudadanos, quedan en un segundo
plano y su papel se limita a una consulta periódica que revalida a los
mismos perros con distintos collares en la fiesta de la democracia. En el
día a día, sin embargo, las minorías son las que acaparan el espacio político y
social, al menos en algunos medios.
No
obstante, esta puesta en escena tiene como contrapartida la aparición de
algunos oportunistas: las minorías fingidas o falsos marginados. ¿Qué
entendemos por esto? En la España del Lazarillo pululaban los pobres legítimos
y los fingidos. A esta última pertenecía el propio pícaro. Pues bien, estas
minorías fingidas son fáciles de identificar. Sus integrantes ponen cara
avinagrada, de aquel al que siempre están ofendiendo, aunque solo sea con el
aire que respira el vecino; a pesar de que este no le haya dicho ni le haya
hecho nada. Estos son los más difíciles de convencer, porque su agravio es
secreto. Generalmente esta injuria no caduca nunca y su reparación es
imposible, pues es una ofensa imaginaria.
El prototipo de estos ofendidos es el marido calderoniano de A
secreto agravio, secreta venganza, quien, por una supuesta infidelidad
conyugal, emprende una venganza silenciosa, incendiando la casa de su esposa
para borrar cualquier rastro de su deshonra.
Una última recomendación: Señores políticos y
emprendedores varios, trastoquen el consenso social, pongan el mundo patas
arriba; pero, sobre todo, nunca pierdan la buena educación.